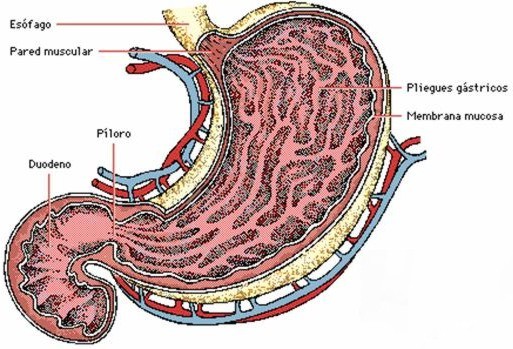Cae la lluvia desde el cielo ojerizo de Sevilla. Resbala por las paredes desesperada, lamiendo la cal que se deforma con su tacto. Abriendo las heridas que dejarán el cemento visto, una temporada más.
La chica de gloss sale de su portal. No lleva chubasquero aunque sabe que debería haberlo sacado del armario.
Deja que cada gota resbale por su escote. Las siente hirviendo, palpitantes. Nota cómo se le quema la piel. Y piensa si en vez de estar bajo un cielo en tormenta se encuentra cubierta por un volcán en erupción. Es magma, no es lluvia.
Avanza lentamente por las estrechas calles de su barrio. Los pedales se atascan y cree que las llantas se han quedado pegadas bajo la lava. Así que desiste y se baja de la bicicleta. Las sienes le arden y siente de nuevo ese temor adolescente a mirarse y no reconocerse en cualquier charco. Solo ve agujeros negros y piedras cambiantes. Un manto rojo y negro que se queda pegado en las suelas, en las rodillas, en la cintura.
Unos metros atrás abandonó su bicicleta, ya casi no puede verla. Ha sido devorada. Sigue avanzando decidida entre el esputo volcánico. Siente que si no lo intenta, si no levanta las piernas para atravesar las fallas que rodean su cuerpo, quedará sepultada para siempre.
Comienza a desprenderse de la piel que le cuelga. Está decidida a arder en la lluvia de fuego antes que congelarse tras la ventana de su casa.
Se pinta los labios, se pone el chubasquero. Se mira al espejo y decide no disimular por esta vez las ojeras.
Baja las escaleras, coge su bicicleta y marcha bajo el agua templada de otoño a buscar un abrazo. Que la funda, que la hierva, que la explote.